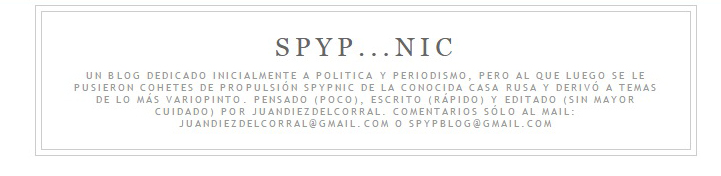.

He aquí un sistema infalible para no olvidar nunca la palabra Fröhlich. El personaje que pinta Eduardo en la que fue su primera entrega en Factual es sencillamente memorable. Hay que leerle muy despacito, como siempre, y disfrutar de cada frase. Un placer empezar la semana así.
(Google imágenes no da ningún retrato de tan divertido personaje, así que nos conformaremos con una foto de Leipzig, "la esforzada ciudad").
CUARENTA NOMBRES DE UNA VIDA
Hay una semejanza notable entre escritores y actores. Algunos observadores caritativos han sugerido que el escritor es alguien que se vacía. Y eso, al cabo de un tiempo, es la aniquilación: se han vaciado a sí mismos y convertido en fantoches. Es una apreciación bastante optimista; sobre todo, si cree que podían estar llenos de algo y lo han sacado de sí.
El escritor suele ser un actor encasillado. Desde que aparece el autor famoso en la escena social, allá por la época de Dickens, el pobre comparsa, que disfruta de los mismos ajetreos que una cupletista, se siente impostor: actor que hace bien de escritor pero que, secretamente, desearía descansar haciendo una gira en un papel distinto.
De joven, leí en Jünger que la autobiografía Cuarenta años de la vida de un muerto, de Fröhlich, es de lo más entretenido de las letras alemanas. Durante años indagué a diestro y siniestro buscando al dichoso Fröhlich, y no hubo manera. El nombre, que significa “alegre”, y es un apellido muy común, parecía broma.
El año pasado me vi en Leipzig, la esforzada ciudad. Paseaba por una calle ancha y despoblada, y me metí en un bar. El local me pareció muy camuflado, casi invisible desde fuera, y la decoración muy espesa. Me senté, no había nadie. Al rato, oí voces y ruidos de cena familiar que venían del fondo, y me fijé que todas las cosas tenían puesto un precio.
Entonces vi en un revistero, justo a mis pies, los tres tomos de Cuarenta años de la vida de un muerto, a la venta por 10 euros, incluyendo el propio revistero y una lujuriosa revista de corte y confección. Dejé el dinero junto a un reloj de cuco, todo parecía un cuento de Hoffmann.
Edición berlinesa de 1915, en fatigosa letra gótica, y de autor anónimo. Ningún Fröhlich a la vista, pero alguien escribió a lápiz “Friederich” en la página de respeto. Johann Conrad Friederich nació en Frankfurt en 1789, recién tomada la Bastilla. A la edad en que los demás críos encorrían a los gatos, él hacía los visajes y aspavientos de los personajes de la revolución francesa, declamaba tiradas formidables de Danton y Robespierre, y quería ser actor de teatro inmediatamente.
Una carta de la madre de Goethe a su sobrino August menciona a un joven frankfurtiano de 16 años llamado Conrad Wenner, que estaba poseído por una insuperable atracción por las tablas, y le daba la lata con ir a Weimar, ponerse a declamar papelones y no parar nunca: “Me va a volver loca, se apellida Friedrich, su madre era de soltera Wennern”. Hasta la pobre señora escribía versiones distintas del apellido. Se ve que el furor histriónico de Friederich desbordaba el comedor de casa, se expandía por el vecindario, trastornaba nombres y renombres, y desesperaba a sus mayores.
Recomendado por la señora Goethe, lo metieron en un internado de Homburg, pero la cosa empeoró, el joven sólo se ocupaba del teatro y la música, recitaba con gran sentimiento a Schiller y Goethe, componía marchas y cuplés de todo pelaje, cantaba arias de Mozart, y sólo quería ser actor de teatro.
Por fin, consiguió un papel en el tiroteo napoleónico, la mayor obra de teatro que entonces se representaba, e ingresó en el regimiento de Inseburg, que era un aglomerado de austriacos, húngaros, checos, polacos y rusos que preferían servir en el ejército ganador. Friederich se sintió de primera en aquella legión de presos y desertores de toda Europa.
Antes de que pasara un año de su ingreso, a los 17 de edad, ya hacía el papel de teniente, lo cual le dio tablas para desempeñar el de capitán la temporada siguiente. En 1808, se apuntó en un regimiento francés de infantería, llegó a España, la cruzó desde Irún a Toledo, pasando por mitad de los cuadros de Goya y el sitio de Zaragoza; y ya lo iban a matar, cuando lo destinaron a Nápoles. Participó en la toma de Capri y la detención del papa Pío VII. Sedujo a Pauline, la hermana de Napoleón, y organizó el estreno de Fígaro en Nápoles, y el de Don Juan en Génova. ¡Los italianos no conocían a Mozart! Él mismo les cantó y puso por escrito los papeles principales y varios secundarios.
Cuando Napoleón empezó a perder, Friederich ingresó en el ejército prusiano rebajado a teniente. En Magedburgo conoció a Carnot el infinitesimal, que le sugirió dejar el ejército, y producir el papel de escritor. Friederich empezó con mesura, en 1821 fundó tres periódicos y redactó una biografía de Napoleón que incluía los planos de un submarino con el que pensaba sacar al emperador de Santa Helena. Luego se lanzó a la composición de su primer gran poema, La historia de nuestro tiempo, redactada por Carl Strahlheim, antiguo oficial del ejército imperial francés, en 30 tomos. Para distraerse de esas cuestiones pesadas, compuso La historia sagrada desde la creación del mundo hasta la destrucción de Jerusalén por Tito, en cinco entregas, y la Historia de la revolución inglesa, en tres, y la Segunda revolución francesa, en cinco. Tocó también el género ligero, y alumbró el Mapa de las maravillas universales o compendio de todos los prodigios artísticos y naturales de la esfera terrestre, en 12 tomos, que aparecieron e insistieron con valor de 1834 a 1841.
Todas las obras iban profusamente firmadas por nombres inventados, salvo lo de la destrucción de Jerusalén, ahí se distrajo, y firmó Friederich. También organizó conciertos para Bettina Brentano y Angelica Catalani, y y cantó con ellas el papel de tenor; en esos eventos, se solía llamar Conradino Allegro. En 1848, rondando los 60 años, publicó en Tubinga sus memorias en 12 entregas, tituladas Cuarenta años de la vida de un muerto. Se nombraba a sí mismo “Ferdinand Fröhlich”, “don Federigo” y “Monsieur Frédéric”, según le iba dando la ventolera. Pero admitía llamarse Adolph von Dassel y ser sólo editor de aquella autobiografía, la más vivaracha que nunca se vio en las letras góticas. El título original era “Verdad y poesía”, no por fastidiar a Goethe, sino con miras a la necesaria confusión.
Hacía unos veinte años que habían aparecido las memorias de Casanova, y alguno menos del éxito de Cartas de un difunto de Pückler-Muskau y las Memorias del diablo de Soulié. Sin duda, Friederich pensó que Cuarenta años de la vida de un muerto también sería un éxito, pero el público se distrajo con la revolución de 1848. Atacó entonces con Viajes demoníacos a todas partes del mundo, y tampoco; insistió con Otros quince años más de la vida de un muerto, y sí, un tribunal de Frankfurt lo procesó por escarnecer la religión y calumniar a varias zonas gubernamentales, instituciones y personas privadas.
Friederich alegó desde lejos que él solo editaba esas cosas escritas por autores diversos que no eran él, y que un señor le dejó esos papeles. El tribunal ordenó la recogida de la edición y de Friederich, que se escapó a Francia. Desde Le Havre todavía inquietó las imprentas con una Historia universal para la juventud y el público iletrado desde la creación hasta 1840, en cinco tomos, y un folleto lírico contra Marx.
Friederich, el actor desmesurado, murió en 1858.
El primer censo científico de sus obras se completó en 1918. Por lo visto, Jünger no llegó a enterarse de la verdadera identidad de su memorialista favorito y siempre creyó en Fröhlich.
Y, con todo, entre la actuación del escritor celosísimo de su nombre, que hace de ciclista que se mira los pedales, y la de Friederich, que dio vida y nombre a un regimiento de autores, galanes, tenores, periodistas y capitanes de infantería, sólo hay una diferencia de papel.